http://www.comiqueando.com.ar/secciones/desde-adentro/lauri-fernandez/
Desde Adentro
Los académicos que efectivamente son lectores e incluso creadores de historieta no representan la hegemonía en ese campo.
Lauri Fernández
14/01/2015
 Hace
algún tiempo, con un compañero del equipo de investigación y crítica de
la historieta de la Universidad de Córdoba, nos encontrábamos en unas
jornadas de investigadores. Estos eventos suelen ser desoladores, de
largos pasillos vacíos y mesas en las que el único público son los demás
conferencistas. La excepción es cuando se anuncia la presencia de algún
intelectual renombradísimo, ante lo cual se agolpan sujetos con
anteojos, mochilas y camisas a cuadros dando el aspecto de recital
hipster, pero sin rock y casi sin onda. Pero volvamos: estamos con el
compañero exponiendo nuestras respectivas investigaciones acerca de
Oesterheld y descubrimos con enorme sorpresa que otra investigadora
también trabaja sobre historieta y le dedica un espacio a este
guionista.
Hace
algún tiempo, con un compañero del equipo de investigación y crítica de
la historieta de la Universidad de Córdoba, nos encontrábamos en unas
jornadas de investigadores. Estos eventos suelen ser desoladores, de
largos pasillos vacíos y mesas en las que el único público son los demás
conferencistas. La excepción es cuando se anuncia la presencia de algún
intelectual renombradísimo, ante lo cual se agolpan sujetos con
anteojos, mochilas y camisas a cuadros dando el aspecto de recital
hipster, pero sin rock y casi sin onda. Pero volvamos: estamos con el
compañero exponiendo nuestras respectivas investigaciones acerca de
Oesterheld y descubrimos con enorme sorpresa que otra investigadora
también trabaja sobre historieta y le dedica un espacio a este
guionista.Sin embargo, nuestra alegría de no estar solos en la marginalidad académica se disipaba a medida que escuchábamos las barbaridades planteadas por la panelista. No eran apreciaciones subjetivas, eran errores concretos: fechas y contextos tirados a la marchanta con un admirable tono autosuficiente. Nadie parecía darse cuenta. Hicimos las respectivas devoluciones críticas que fueron recibidas con asombro, incluso por la “joven investigadora” (“¡Ah, mirá!”), pero nos fuimos llenos de bronca: ¿para qué se ponen a trabajar sobre algo que no conocen y que tampoco les interesa?
 Si
bien narro una escena puntual, esta situación no es atípica. Aquellos
académicos que efectivamente son lectores e, incluso, creadores de
historieta no representan la hegemonía en ese campo, aunque una se vea
tentada a suponerlo a partir de una experiencia personal. A medida que
se conoce esa parte del mundo intelectual, se descubre que los
poseedores de una biblioteca prolífica en historietas representan una
hermosa, pero exótica, isla. La historieta parece ser un objeto de
estudio de moda y de sus viñetas se cuelga cualquiera: tanto los que la
leen y conocen, como gente a la que “le cae simpática”, que piensa que
lo más relevante se reduce a unos pocos nombres y/o dispara un “mirá
esto qué bueno como metáfora del avance imperialista en Latinoamérica y
que puedo analizar desde mi enorme marco teórico de teoría política”; o
académicos a los que la historieta les importa más bien poco, pero le
viene bien para enriquecer el corpus de su investigación, aunque no les
quite el sueño aplicar o desarrollar una metodología de análisis
específica para ese lenguaje.
Si
bien narro una escena puntual, esta situación no es atípica. Aquellos
académicos que efectivamente son lectores e, incluso, creadores de
historieta no representan la hegemonía en ese campo, aunque una se vea
tentada a suponerlo a partir de una experiencia personal. A medida que
se conoce esa parte del mundo intelectual, se descubre que los
poseedores de una biblioteca prolífica en historietas representan una
hermosa, pero exótica, isla. La historieta parece ser un objeto de
estudio de moda y de sus viñetas se cuelga cualquiera: tanto los que la
leen y conocen, como gente a la que “le cae simpática”, que piensa que
lo más relevante se reduce a unos pocos nombres y/o dispara un “mirá
esto qué bueno como metáfora del avance imperialista en Latinoamérica y
que puedo analizar desde mi enorme marco teórico de teoría política”; o
académicos a los que la historieta les importa más bien poco, pero le
viene bien para enriquecer el corpus de su investigación, aunque no les
quite el sueño aplicar o desarrollar una metodología de análisis
específica para ese lenguaje.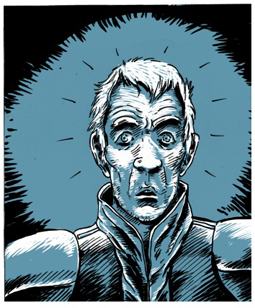 Edward
Said (en “El mundo, el texto, el crítico”, de 2004) hace énfasis en una
responsabilidad de los críticos que, creo, es muy pertinente extender a
los académicos: su rol legitimador supone la instauración de parámetros
y valores para entender y juzgar a las producciones culturales, lo que
conlleva el delineamiento sobre determinada mirada del mundo en otros
investigadores. El trabajo académico (no indefectiblemente, pero al
menos, en su objetivo más altruista) sirve de matriz para otros
estudiosos y por ello marca líneas de pensamiento que son, sabemos,
ideológicas. Si elaboramos teoría a partir de un objeto que no nos
entusiasma y en el cual, básicamente, no creemos (aunque nos resulte
“instrumental”), entonces estamos construyendo y promoviendo criterios
de verdad sin sentido real, esencialmente falsos.
Edward
Said (en “El mundo, el texto, el crítico”, de 2004) hace énfasis en una
responsabilidad de los críticos que, creo, es muy pertinente extender a
los académicos: su rol legitimador supone la instauración de parámetros
y valores para entender y juzgar a las producciones culturales, lo que
conlleva el delineamiento sobre determinada mirada del mundo en otros
investigadores. El trabajo académico (no indefectiblemente, pero al
menos, en su objetivo más altruista) sirve de matriz para otros
estudiosos y por ello marca líneas de pensamiento que son, sabemos,
ideológicas. Si elaboramos teoría a partir de un objeto que no nos
entusiasma y en el cual, básicamente, no creemos (aunque nos resulte
“instrumental”), entonces estamos construyendo y promoviendo criterios
de verdad sin sentido real, esencialmente falsos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario